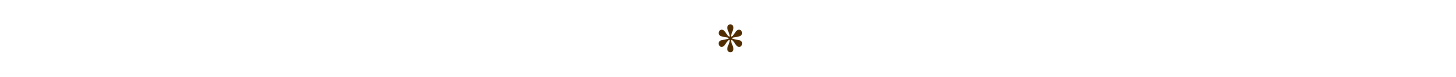Si en la suma incluyo las mudanzas de cuando era niña, han sido más de 25, sin contar las casas en las que he estado de paso o las épocas de viaje. En el fondo, ha dejado de importarme el número exacto. «La casa no sé cuánto», digo siempre, y me río. A veces creo que me mudo para ensayar el movimiento definitivo. Un día me quedaré en algún lugar, pero todavía no es el momento.
Las últimas mudanzas de mi vida incluyen trámites migratorios y grandes desplazamientos: de España a Argentina, de Argentina a México, de México a España, de España a Ecuador.
Pido cajas de cartón en el supermercado, compro cinta adhesiva, empiezo el ritual y vuelve la eterna pregunta: ¿Qué hago con los libros?
Cuando me fui de Argentina tuve que hacer algo doloroso. No tenía plata ni espacio en la maleta para llevarme los libros que había heredado de la biblioteca de mi abuelo. Nunca nos conocimos, murió antes de que yo pudiera viajar a Buenos Aires, así que los libros que elegí de sus estantes fueron los códigos de nuestra conversación. Nuestro lenguaje póstumo.
Elegí unos pocos, poquísimos ejemplares, y el resto los vendí o regalé. Casi todos eran ediciones poco valiosas en el sentido comercial de la palabra, pero para mí se estaba yendo nuestro vínculo, poco a poco, con cada ejemplar del que me desprendía. Por suerte se los quedaron personas a las que quiero mucho, entonces el desprendimiento fue relativo, tramposo.
Si pienso en mi biblioteca como el conjunto de libros que poseo, tengo, irremediablemente, que contar los huecos que dejaron los libros que tuve que abandonar.
La casa que habité en Guanajuato, México, tenía una biblioteca en alemán. Me intrigaba entrar y rodearme de libros que no podía entender porque ya no eran libros, eran objetos que abría y cerraba tratando de entender algo por cómo sonaban, como si fueran instrumentos musicales.
Cuando me fui tuve que dejar algunos de los libros que no me entraban en la maleta y que, de nuevo, no tenía dinero para transportar. El resto los llevé en mochilas pesadísimas que fui arrastrando hasta la casa de mi madre, muy lejos de aquel balcón rodeado de cerros.
Si pienso en mi biblioteca como el conjunto de libros que poseo —existen las bibliotecas por fuera de estos parámetros, como los libros que he leído, que me han prestado o que recuerdo— tengo, irremediablemente, que contar los huecos que dejaron los libros que tuve que abandonar.
Mover una biblioteca es un ejercicio complejo, pero moverla de país en país es prácticamente imposible sin un presupuesto que lo permita.
«Cuando tenga una casa estable», le decía siempre. «Algún día», y ella sonreía, en silencio. Mamá sabía que uno de mis deseos era sacar todos los libros que tengo en el trastero y colocarlos en estanterías. Hacer de mi biblioteca un gesto de verticalidad, de visibilidad, y que los libros dejaran de estar amontonados en un cuartito oscuro.
Hace apenas dos meses, me dijo que podía armar mi biblioteca en el cuarto de invitadas de su casa. Que, si tenía que seguir esperando, mejor hacerlo ahí mismo, en ese mismo momento. Al menos así podría visitarlos de vez en cuando. Fui a buscar las cajas, compré algunas estanterías y las armé en una noche. Al día siguiente estaban ahí, dispuestos, ordenados tentativamente, y me parecía mentira.
La visión de una casita en la que quedarme se hace cada vez más palpable y, cada vez que la evoco, están los libros ahí, dispuestos sobre los muebles.
Mientras establecía un orden para los ejemplares acumulados a lo largo de los años —ensayo literario, diarios y cartas, todos los libros de mis amigas juntos— me di cuenta de que me faltaban varios. Lo supe porque no veía por ningún lugar El viaje inútil, de Camila Sosa Villada, uno de los libros más importantes de mi vida. ¿Cómo era posible? A partir de la primera falta, me di cuenta del resto: ¿Dónde está En estado de memoria, de Tununa Mercado? No encuentro La materia de este mundo, de Sharon Olds. Entré en pánico. ¿Dónde están mis libros? Todavía no he desentramado el misterio. Podrían haberse quedado en alguna de aquellas casas, podría haberlos regalado, pero me cuesta entender que prácticamente la única «cosa» por la que siento un apego feroz, mis libros, hayan desaparecido sin más, sin que yo sepa qué ocurrió con ellos, sin que recuerde exactamente el lugar en el que me despedí de ellos, el gesto con el que los dejé sobre la mesa.
Llegué a la isla. Me ubiqué en mi nueva habitación y lo primero que hice fue sacar unos cuantos libros de la mochila —me prometí traer sólo los de la tesis—, improvisar una forma de organizarlos y ponerlos en el hueco de la pared.
Una y otra vez armo los estantes, ordeno los libros, ubico las plantas para que reciban la luz. Imaginar el espacio, componerlo, es un buen ejercicio, pero las mudanzas son agotadoras. Supongo que me hago mayor.
Unos días después volví de la Feria del Libro de Madrid con mis tesoros nuevos y los coloqué junto al resto. «¡Ya parece una biblioteca en miniatura!», pensé, y mágicamente me sentí más arraigada. Aulagas, de Gemma Ruiz Palà, se ve hermoso al lado del librito de María Luisa Bombal que editó Bamba, que a la vez dialoga muy bien con mi ejemplar de Escribir antes, de Sabina Urraca.
Una y otra vez armo los estantes, ordeno los libros, ubico las plantas para que reciban la luz. Imaginar el espacio, componerlo, es un buen ejercicio, pero las mudanzas son agotadoras. Supongo que me hago mayor. La visión de una casita en la que quedarme se hace cada vez más palpable y, cada vez que la evoco, están los libros ahí, dispuestos sobre los muebles. Pero la errancia tiene sus puntos ciegos: me pregunto cómo quedarme si nunca lo hice.
¿Qué libros han marcado tus mudanzas o tus viajes? ¿Hay alguno que te haya acompañado siempre?
Casa Índigo es una escuela virtual de escritoras con más de 1.300 alumnas hispanohablantes alrededor del mundo. Nos especializamos en la literatura intimista, testimonial y autobiográfica con perspectiva de género.
Hemos creado El viaje de la escritora, un programa formativo profundo que acompaña el proceso creativo desde la idea al libro.